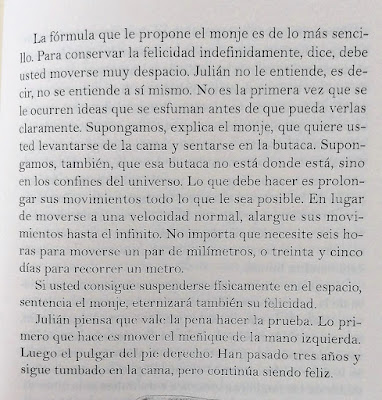Literatura
e inteligencia artificial.
Cuánto
vale nuestro lenguaje entrenado
Conferencia en el Centro Andaluz de las Letras, Málaga,
21/04/2023
Internet es la nueva
propietaria de los textos y los autores, entendidos como obras de arte, son su
combustible.
Hernán
Vanoli (2019, p. 22)
1
Esta charla
debería tratar sobre los múltiples cambios que la tecnología ha provocado en la
literatura en la actualidad, recordando que la llegada de los instrumentos de
escritura en la antigüedad, o de la imprenta en el siglo XV, fueron también
hechos tecnológicos de gran relieve en sus respectivas épocas. Luego se citarían
algunos ejemplos de grandes clásicos que dieron cabida a la técnica en sus
obras, de Franz Kafka a Samuel Beckett, o que diseñaron sus propias
herramientas de escritura, como la máquina de papel continuo de Juan Benet o el
rollo de télex mecanografiado de Jack Kerouac. Seguiríamos después comentando
la creciente dimensión “textovisual” de la literatura, luego recogeríamos la
influencia de los formatos informáticos y su ciberretórica, de ahí nos
moveríamos a la literatura exclusivamente digital y acabaríamos en La escritura a la intemperie (2021), es decir, en
el inmenso corpus de escrituras, a medio camino entre la literatura y el
amateurismo expresivo, que llena el mundo digital de prácticas escriturarias
que redimensionan lo que antes era campo literario. Aquí felicitaríamos a
Salvador Gutiérrez Solís por sus hábiles cuentos semanales presentados como
hilos de tuits en Twitter (@gutisolis), donde consigue sin dificultad diez
millones de impresiones, que aseguran un número millonario de lecturas; o
alabaríamos la capacidad de convocatoria de Alberto Chimal para poner a
escribir a miles de personas; o la sana pulsión crítica de Ariana Harwicz en
Twitter; o el ingenio de los estados de José Luis Zárate o Juan Varo en
Facebook, o las performances de la poeta Rocío Cerón, que comparte a veces en
su cuenta de Instagram.
Este era mi plan original: un panorama abierto
y positivo, con alguna puntualización crítica, porque la función de la crítica
literaria es poner en crisis, valorar, sopesar. Pero he variado de planes,
porque un fenómeno del que todos han oído hablar hasta la saciedad en los
últimos meses me fuerza a postergar todas esas sugestivas posibilidades de
discusión y a centrarme en una sola rama de la tecnología y su posible
influencia en la literatura. Esa que hoy llamamos inteligencia artificial o IA.
2
Contamos con
numerosos testimonios literarios de la inteligencia mecánica. Uno de los más
hermosos es la máquina de Elena de La ciudad ausente de Ricardo Piglia.
Según la novela, esa máquina ha sido construida para conservar la memoria de
Elena de Obieta, la esposa tempranamente fallecida en 1920 del escritor
Macedonio Fernández, pero también atesora varios subtextos literarios,
constituyendo una “una increíble máquina macedonio-puigueano-benjaminiana” de
narrar, según la descripción de Claudia Kozak (2008). La máquina, que habla en
voz alta dentro de un Museo, conserva lo mejor de Elena y de la cultura literaria
occidental, y de hecho el hermoso parlamento final es, a su vez, un homenaje al
término del Ulysses de James Joyce, puesto que Elena está recordando,
además de a sí misma, al personaje de Molly Bloom que cierra con su monólogo el
Ulysses. Les leo un fragmento del cierre:
Sé que me abandonaron aquí,
sorda ciega y medio inmortal, si solo pudiera morir o verlo una vez más o
volverme verdaderamente loca, a veces me imagino que va a volver y a veces me
imagino que voy a poder sacarlo de mí, dejar de ser esta memoria ajena, interminable,
construyo el recuerdo pero nada más. Estoy llena de historias, no puedo parar,
las patrullas controlan la ciudad y los locales de la 9 de Julio están
abandonados, hay que salir, cruzar encontrar a Grete Müller que mira las fotos
ampliadas de las figuras grabadas en el caparazón de las tortugas, las formas
están ahí, las formas de la vida, las he visto y ahora salen de mí, extraigo
los acontecimientos de la memoria viva, la luz de lo real titila, débil, soy la
cantora, la que canta, estoy en la arena, cerca de la bahía, en el filo del
agua puedo aún recordar las viejas voces perdidas, estoy sola al sol, nadie se
acerca, nadie viene, pero voy a seguir, enfrente está el y desierto, el sol
calcina las piedras, me arrastro a veces, pero voy a seguir, hasta el borde del
agua, sí. (2019, p. 167)
Si nos conmueve este fragmento al
llegar al final de la novela es porque es profundamente humano. Tras la máquina
sentimos a la Elena de Obieta real, y también al personaje de Elena, a cuya
memoria está dedicada la máquina parlante, así como al resto de personajes de La
ciudad ausente y, por último, al propio Ricardo Piglia. Capas y capas de
humanidades reales y de textos escritos por personas de carne y hueso acumulan
su emotividad en esa página. Lo mecánico actúa como un espejo de contraste,
pues imaginar esa máquina en medio de un Museo, abandonada, emitiendo un
discurso tan vibrante, intensifica la emoción, en vez de apagarla. Como diría
Greene, es El factor humano lo esencial en cualquier cacharrería que
aparezca en una obra literaria; sin ese temblor no hay nada.
La irrupción brutal de la última
versión de Chat GPT como tecnología de inteligencia artificial nos ha regalado en
los últimos meses miles de testimonios de texto caracterizados por dos
elementos esenciales: su sorprendente corrección gramatical… y su carencia de
cualquier temblor, no solo emocional, sino también estético. Porque, como dije
alguna vez, a la hora de escribir lo correcto es lo escolar, lo
infantil, lo pautado, lo que te enseñan en el colegio. El programa escribe como
lo hacíamos quienes cursábamos el bachillerato de los planes antiguos (no puedo
hablar de los bachilleres actuales, porque no sé cómo redactan). El sistema
comete multitud de errores semánticos, es fácil de engañar y manipular (las
redes se han llenado de ejemplos), ofrece datos equivocados, se inventa fechas
y títulos de libros y ha generado notables escándalos al atribuir falsos delitos de acoso sexual a un
profesor o revelarse
sus problemas de seguridad. No es el
único caso polémico de IA.
De hecho, en lo que respecta al
contenido, la hipercorrección anodina de Chat GPT está dando lugar, en un país
más crítico que el nuestro, Francia, a la acuñación de una interesante
expresión: cuando alguien da un discurso en público sin sustancia ni interés,
repetitivo y como calcado de un modelo, se dice que “parece escrito por Chat
GPT”.

Sin embargo, desde el principio se ha
especulado con posibles aplicaciones literarias de este producto. Y aquí entono
el mea culpa, pues en una charla impartida por videoconferencia en el
marco del ciclo “Remanentes” de la Cátedra Max Aub de la UNAM de México, en
noviembre 2021, expuse un poema creado por GPT-3, instigado por Duncan Anderson (2021), sobre el Covid-19 como
ejemplo de prácticas de escritura no creativas (uncreative writings, un
terreno de experimentación literaria desarrollado con especial denuedo en los
últimos años). Ese mismo año había publicado en Mecánica (2021) el
“Procedimiento del Gran Voc”, un poema creado con traductores automáticos, a
partir de un poema surrealista de André Breton. Pero ambos fueron ejemplos
puntuales, ubicados en el marco de dinámicas experimentales, como también lo
hace Jorge Carrión en su reciente libro Los campos electromagnéticos.
Teorías y prácticas de la escritura artificial (2023), donde lleva a
cabo una compleja reescritura de Los campos magnéticos (1920) de Breton
y Philippe Soupault, con la ayuda de los ingenieros e informáticos del Taller
Estampa.
Lo que me preocupa es la naturalidad
con que se está aceptando el uso de Chat GPT en general, y los recientes
planteamientos sobre su incorporación “natural” a la experiencia
literaria, como un recurso, herramienta o ayuda. A ello contribuye el
“entusiasmo” (Remedios Zafra) con que a veces actuamos en el campo digital. He
visto en redes a numerosas personas del mundo de la escritura compartir
capturas de imagen de sus conversaciones con Chat GPT, y toda curiosidad es
sana. Pero, superado el umbral de las probaturas e inquietudes, me gustaría
compartir algunas perplejidades que me suscita el hecho de que se acepte el posible
uso del chat sin haberse planteado algunas cuestiones previas.
La primera, que no me parece baladí, sería
esta: ¿al servicio de quién nos ponemos cuando lo utilizamos como
escritores?
La segunda, ligada y complementaria,
es, ¿quién ayuda a quién cuando una persona creativa utiliza Chat GPT?
La tercera es tan peliaguda que simplemente la apunto, para que cada
cual (se) la responda: ¿para qué queremos ser escritores?
2
La
inteligencia artificial sí puede cambiar cosas en la práctica de este oficio,
pero usarla quizá suponga rechazar la idea de la literatura como oficio.
Para mí y para muchos de quienes estamos aquí escribir es un oficio porque “recuerda”
a un trabajo, porque tiene todo lo malo que un trabajo tiene, pero casi nada de
lo bueno; para empezar, rara vez se obtiene un estipendio o un sueldo por
escribir. Ello impide denominarlo trabajo, a menos que seas un superventas y se
te recompense bien cada línea escrita. Pero un escritor real no publica todo lo
que escribe. Una escritora de verdad rompe, rechaza, guarda bocetos de libros,
a veces libros terminados, en su cajón. Toda esa escritura se ha realizado por
puro oficio, dentro una visión que hoy diríamos “romántica” de la escritura,
pero que se remonta a la Antigüedad, donde el resultado de lo dictado por la
musa era una especie de comunicación con los dioses, un chat celeste que
permitía a los vates grecolatinos o persas saber qué pensaban las divinidades,
sin imaginar que esas divinidades residían en su interior. Algo que, si nos
paramos a pensarlo, es tanto o más milagroso.
Escribir supone tomarse muchas
molestias; elaborar notas, leer, documentarse, abocetar líneas de tiempo
narrativo, pergeñar los personajes en fichas con sus ideas, manías y
características, diseñar posibles líneas argumentales, montar la trama
novelesca, preguntarse continuamente a través de la técnica del “y si”: y si
quito esta parte, y si este personaje se vuelve zombi, y si el alcalde fuera
transexual, y si el mar tuviera color negro, y si alguien se vuelve loco leyendo
libros y sale al mundo a caballo a desfazer entuertos. Esa entrega de estar uno
disponible durante años para una novela, sin saber siquiera si va a publicarse,
o no, solo es posible si se carece de una visión instrumental y economicista de
la escritura; es una tensión constante y obsesiva pero que no garantiza
alimento ni sostén, en un tiempo donde cada movimiento parece precisar de una
inmediata conversión en dinero. Por tanto, es necesario poseer un temple
especial para considerarse novelista, ensayista o poeta: pone en escena a una
persona que desprecia el tiempo. En la era de la máxima angustia por la rentabilidad
cronológica, quien escribe es alguien a quien no le importa perder meses o años
de su vida a cambio de la mera escritura, que renuncia a su ocio por el oficio
literario.
Pero también hay personas que escriben
y que carecen de ese temple; voces que no tienen esa dedicación, ni esa visión
de la escritura como oficio. Algunas son escritores amateurs y otras, no nos
engañemos, son escritores más o menos profesionales, algunos de ellos muy
conocidos. Les guía una parte de afición y otra parte, legítima, radicada en
una visión instrumental y economicista del hecho literario. Seguramente es a
estos últimos escritores, a los que llamaremos “profesionalizados” —porque profesionales
somos todos quienes hemos publicado algún libro en editoriales de distribución
nacional—, a quienes la inteligencia artificial puede servirles de mucho. Como
he explicado antes, la literatura, especialmente la escritura de novelas, tiene
un gran componente de esfuerzo técnico, imaginativo, documental, compositivo y
componedor, dubitativo, organizativo, contemplador de variantes. Esos esfuerzos
suelen tener lugar sobre todo en las primeras fases de ideación y planeamiento
de una novela, cuando la historia está en penumbra por no haberse decantado aún
la línea de fuerza; cuando el libro, como diría Borges, es todavía un jardín de
senderos que se bifurcan. Por lo que vemos acerca del uso de Chat GPT y
tecnologías similares, es justo ahí donde la inteligencia artificial puede ser
utilizada como forma de abreviar esos quebraderos de cabeza y de ofrecer
posibilidades y recursos al escritor en ciernes.
Nunca he sido una persona cerrada al uso de las tecnologías en la
escritura; creo que precisamente por ese motivo se me ha invitado a dar esta
charla, y por eso no voy a decir que buscar ayuda en estos programas sea
ilegítimo, o que suponga una actitud desorientada respecto a la literatura.
Pero me gustaría hacer algunas consideraciones, para favorecer la reflexión,
porque creo que lo que distingue a la literatura sobre otros oficios es
precisamente su eterna autocrítica y el constante repensado de sus
procedimientos y de sus parámetros de actuación, algo inequívocamente sano en
cualquier esfuerzo intelectual.
En primer lugar, hay que dejar
constancia de que el tipo de ayuda proporcionado por estos sistemas de
inteligencia artificial nada tiene que ver con la ayuda meramente técnica que
podemos obtener de un procesador de textos como el Word, o de la posibilidad de
maquetar los textos o incluir imágenes en ellos, o con la libertad de hacerlos
circular en internet. Todas estas son tecnologías diríamos canalizadoras, vehiculantes,
conformadoras o transportadoras de los textos, pero no creadoras de los mismos.
En segundo lugar, y desde una
perspectiva más profunda, hay que pensar que estos sistemas, como Chat GPT, son
el resultado del trabajo a partir de innumerables bases de datos compuestas por
textos tomados de internet y de otras fuentes, lo cual significa que han sido
entrenadas por los textos de cualquiera, quizá por nuestros propios textos, sin
haberlo sabido, sin habernos pedido consentimiento, sin habernos compensado
económicamente por ello, robándonos la autoría y disimulándola mediante
estrategias de parafraseo. Son el producto de un latrocinio empresarial, de un
robo a gran escala, que no solo no es penalizado, sino que es premiado por
millones de usuarios, que con sus innumerables preguntas y consultas no hacen
más que afinar el sistema y perfeccionarlo. Gratis y sin compensación, por
supuesto. Cuando pensamos en Chat GPT como una “herramienta”, ya estamos
haciéndole el juego, ya hemos cedido parte del terreno; yo siempre pienso en su
página como una empresa, pues eso es lo que es: es el principal producto
de la lucrativa empresa Open AI. Según la Wikipedia española, Open AI es una
organización sin ánimo de lucro, pero ese dato es falso. Nació de ese modo,
pero en 2019 pasó a ser una empresa y a principios de 2023 Microsoft hizo una
millonaria inversión en ella. Hoy tiene 375 trabajadores y se prevé que a
finales de año obtenga unos beneficios de 200 millones de dólares. Aquí es
donde creo que deberíamos reflexionar las personas que nos movemos en el ámbito
de la literatura, quizá podríamos llevar a cabo una meditación, no se asusten,
de tipo ético. Y hacernos, al menos, dos preguntas. La primera: ¿quiero ser “ayudado”
por una empresa cuyo producto estrella se ha creado utilizando sin permiso
textos de millones de personas, quizá nuestros propios textos? La segunda:
cuando recibo ayuda de este producto, o de otros similares, para crear, ¿qué
idea sobre la creación tengo?
Esta última es más compleja de lo que parece y voy a intentar
explicarla con más detalle. Las redes “neuronales” de deep learning (una
variante avanzada del machine learning) o aprendizaje profundo lo
que hacen es buscar leyes generales en los corpus o bases de datos
textuales, eliminando singularidades únicas o exóticas, en aras de unos
parámetros útiles para ser entendidos y utilizados en cualquier contexto (como
me apuntó Francisco Ruiz Noguera tras la charla, funciona como un lecho de
Procusto, mutilando las extremidades que sobresalen). Es decir, que propenden a
conformar un sistema lingüístico que garantice que, si le preguntamos al chat
por el sentido de la esperanza, nos responda más o menos que la esperanza es el
“estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea”,
que es la primera acepción que le da el Diccionario de la Lengua Española,
sin que podamos aguardar que el chat nos diga que “la esperanza es una cosa con
plumas” (“Hope is the thing with feathers”), que es la definición de la poeta
Emily Dickinson. De la misma forma, es impensable que el chat entienda como
viable que un “formidable de la tierra bostezo” haga referencia a una gruta en
una montaña, como lo usa Góngora en el Polifemo. Esos usos “desviados”
de la lengua no son del interés del programa, que está diseñado para borrarlos,
para homogeneizar y encontrar una especie de esperanto operativo, comprensible
y práctico, instrumental. Lo que hacen los programas de inteligencia
artificial, al crear esta gigantesca sopa boba de lenguaje, tan correcto
gramaticalmente como intelectualmente insustancial, es decir que ningún texto
vale nada, que los textos solo cuentan en cuanto bolsas de lenguaje, que las
obras no tienen individualidad ni valía, que no debe existir personalidad en
las páginas, que todo da igual. Al mezclar todos los textos, Chat GPT los
iguala, desvelando que para él no importan (pero su producto sí que vale, por
eso la versión premiun de Chat GPT es de pago). Javier Moreno, en su
ensayo El hombre transparente. Cómo el ‘mundo real’ acabó convertido en Big
Data (2022, p. 167) recordaba el personaje de Edgar, un sistema de IA de la novela Exégesis (2008),
de Astro Teller, que “tiene problemas […] para entender a Shakespeare, para
diferenciar una tragedia de una comedia”. En otras palabras: nuestro lenguaje entrenado
literariamente no sirve de nada, es intercambiable, es lo mismo un poema de
Dickinson que una discusión sobre carpintería en Twitter; pero lo que ellos
hacen, su producto, eso sí que vale, porque cuesta dinero.
Como escritores, como pensadores, como personas con sentido crítico,
¿eso no nos dice nada? ¿No salta ninguna alarma? ¿Nos quejamos de las
comisiones de los bancos, o de lo que suben el aceite o la cerveza, minorando
nuestra capacidad adquisitiva, pero nos da igual que nuestras creaciones se
devalúen al infinito? ¿Nos solidarizamos con los agricultores, a quienes se les
paga cada vez menos por sus imprescindibles materias primas, pero damos cancha
y regalamos literalmente nuestros textos, nuestra materia prima? ¿Pedimos ayuda
creativa a una empresa que le ha quitado todo valor a nuestras creaciones? ¿Por
qué tenemos que colaborar con nuestros enterradores? ¿Por qué dejarles entrar
en una casa, la de nuestra creación, que no estiman en absoluto y que solo valoran
en cuanto lenguaje entrenado del que pueden extraer aún más
entrenamiento para sus algoritmos? ¿Por qué no puede haber un espacio al margen
de lo empresarial, libre de hiperproductividad, por qué producir por producir y
escribir por escribir? Si nadie nos obliga —de momento— a utilizar la IA, ¿por
qué nos obligamos nosotros mismos a utilizarla? ¿Por qué forzarnos a escribir igual,
sobre una plantilla, en vez de hacerlo a nuestro aire y en nuestro estilo? En
su reciente Teoría del arte y cultura digital (2023), Juan Martín Prada
escribe: “cabe esperar de las prácticas artísticas, siempre problematizadoras
de los modos de producción de diferencia, una llamada de atención sobre
las limitaciones de los modelos sobre los que tienen lugar los procesos de deep
learning, en los que la singularidad se ve siempre sometida al cálculo de
la norma media” (p. 74). Y la buena literatura, como expliqué en mi
ensayo de 2006, se forma a base de Singularidades, nunca a partir de
homogeneidad deslavazada.
Y todavía voy más allá. Esa homogeneización lingüística, esa
ultracorrección sintáctica, ese adocenamiento con el que estas redes de
inteligencia artificial han sido entrenadas, pueden tener nefastos efectos
creativos. Las ideas que sugieren, por lo que he podido comprobar y leer, son
también adocenadas y previsibles, precisamente porque esa previsibilidad es lo
que se buscaba al crearlas. El chat no miente, da lo que se le pide: un texto
común sobre cualquier cosa. Veamos un ejemplo; le pedí un argumento de novela basado
en la idea “chico conoce chica”, esquema con el que, según decía Camilo José
Cela, se puede escribir La cartuja de Parma (1839) de Stendhal.
Este es el resultado:
[Pincha sobre la imagen para verla mejor]
Si le pides un argumento novelesco, la IA te da obviedades, esquemas de
género romántico, mimbres de novela comercial, mainstream, ideas de
primero de taller literario, absolutamente inocuas. En consecuencia, no hay que
tener miedo de lo que se les pueda ocurrir a las redes de IA, porque incluso si
fueran diseñadas para escribir algo “raro”, “distinto” y diferente de lo que
existe, lo que producirían sería esquemas discursivos parecidos a los de la
mala escritura experimental; ese tipo de galimatías ilegibles que confunde la
novedad literaria con la novelería.
Nuestro lenguaje entrenado de escritores no solo es el fruto de una
interiorización psicológica del discurso escrito, es vástago de una decantación
durante décadas de ideas propias, lecturas, contaminaciones ideológicas
diluidas y destiladas, reflexiones sobre el propio oficio y sobre el propio
estilo, decisiones conscientes guiadas por apetitos estéticos, pulsiones
psíquicas que se dejan aflorar y se conforman y reconforman en el folio en
blanco. También tiene que ver con la “consciencia de la mortalidad”, como
apunta agudamente Javier Moreno (2022, p. 247), de la que carecen las máquinas
y los sistemas. Las máquinas, que conectan con todo, no pueden conectar con
nuestra ansiedad de supervivencia en los textos. Si no sienten ni comprenden
afectivamente lo que hacemos, ¿para qué pedirles ayuda, para qué cederles la
iniciativa? Si nos paramos a pensarlo, ¿tan desesperados estamos los escritores
que aceptamos cualquier recomendación, sin pararnos a pensar que esa misma idea
puede ser ofrecida a la siguiente persona que la solicite en Teruel, Kazajistán
o Ciudad del Cabo? ¿No nos preocupa que dentro de unos años todas las novelas
sean parecidas o, en algún caso, iguales? Es cierto que la literatura,
desde el principio de los tiempos, se ha alimentado de más literatura, pero las
lecturas que influían a las mentes escritoras habían sido escogidas por estas
con cuidado: eran bien digeridas, eran sopesadas, pensadas y procesadas,
y siempre se esperaba un cierto giro creativo a partir de los modelos tomados, un
plus de destreza o exceso de sprezzatura, un salto eficaz y personal
sobre las historias leídas o desde los textos clásicos. Pero usar Chat GPT o
productos similares implica partir de malas ideas, de esquemas
narrativos anodinos, mil veces vistos y leídos. Es como escribir con planilla
de caligrafía infantil: está bien cuando tienes 7 años, pero queda un poco raro
cuando tienes 27, y no digamos 57 o 70. Utilizar este producto empresarial, ¿no
supone aceptar tus limitaciones? A lo mejor, si necesitas un programa para
escribir, es porque no eres un escritor de verdad. En tal caso, ¿para qué
hacerlo? ¿Por dinero? No lo creo, hay profesiones más rentables con menos
esfuerzo. Y, si lo que te mueve a escribir es buscar prestigio, ¿crees que esas
ideas mecánicas, escolares y adocenadas van a ayudarte a crear un libro que te
aporte prestigio intelectual? Lo que producirán será justo el efecto contrario:
lo que dirán de ti es que, como novelista, eres tan deficiente que necesitas
ayuda de otros, de todos, de la sopa boba de la textualidad diluida por una
empresa. Usar estos programas para competir con escritores de verdad, ¿no es
una especie de dopaje cutre para paliar la falta de talento? Subamos el monte Tourmalet
de la escritura a pelo, si es que podemos, a solas con nuestro propio esfuerzo,
gozando de cada pedalada, sudando en cada curva. Allí, en la cima, esperan las
escritoras, los poetas, dramaturgos y ensayistas de todas las eras que
encontraron dentro de sí, en su imaginación, todos los recursos que necesitaban.
Libros
citados
Anderson, Duncan, "When AI Writes Poetry", Humanise, 13/01/2021.
Carrión,
Jorge y Taller Estampa, Los campos electromagnéticos. Teorías y prácticas de
la escritura artificial. Buenos Aires: Caja Negra, 2023.
Kozak,
Claudia, “Poéticas mediológicas en la literatura argentina del siglo XX.
Posiciones/Variaciones/Tensiones.” En Ficciones de los medios en la periferia. Técnicas de comunicación en
la literatura hispanoamericana moderna, editado por Wolfram Nitsch/Matei
Chihaia/Alejandra Torres, 339–356. Köln: Universitäts und Stadtbibliothek Köln,
2008.
Martín
Prada, Juan, Teoría del arte y cultura digital. Madrid: Akal, 2023.
Mora,
Vicente Luis, Mecánica. Madrid: Hiperión, 2021.
Mora,
Vicente Luis, La escritura a la intemperie. Metamorfosis de la experiencia
literaria y la lectura en la era digital. León: Universidad de León, 2021.
Moreno,
Javier, El hombre transparente. Cómo el ‘mundo real’ acabó convertido
en Big Data. Madrid: Akal, 2022.
Piglia,
Ricardo, La ciudad ausente. Anagrama: Barcelona, 2019.
Vanoli,
Hernán, El amor por la literatura en tiempos de algoritmos. Buenos
Aires: Siglo XXI, 2019.
Zafra, Remedios, El entusiasmo. Barcelona:
Anagrama, 2017.