Ben Lerner, The
Hatred of Poetry; Fitzcarraldo, London, 2016
Ben Lerner, Elegías Doppler; Kriller71, Barcelona,
2015.
Aquel que de poeta no se precia,
¿para qué escribe versos y los dice?
¿Por qué desdeña lo que más aprecia?[1]
Así
se desahogaba Miguel de Cervantes en el capítulo IV de su Viaje del Parnaso (vv. 337-339), a las alturas de 1614 y en el
penúltimo año de su vida. Es cierto que la poesía es uno de los artes más
vilipendiados por sus propios
practicantes. Y no hablamos sólo de las prédicas contra la poesía de los
adversarios, sino contra su mismo ejercicio. Creo que alguna vez he reproducido
parte de este recuento: Vicente Núñez legó que “La poesía es delito”;
Jaime Gil de Biedma decía que “El juego de hacer versos / (...) es algo /
parecido en principio / al placer solitario”. Pablo García Casado ha escrito
sobre “eyacular el poema”; Alexis Díaz-Pimienta tiene una pieza, “Poeta en el
aeropuerto”, donde también compara la escritura con la eyaculación. Sus últimos
versos dicen: “la diferencia está en que el hombre solo / no se lava después de
la última palabra” (Yo también pude ser
Jacques Daguerre). Artaud sostuvo que “toda escritura es una marranada. Las
personas que salen de la nada intentando precisar cualquier cosa que pasa por
su cabeza, son unos cerdos. Todos los escritores son unos cerdos. Especialmente
los de ahora”. Deleuze dijo que escribir es algo sucio; sin conocer la frase o
quizá por conocerla, el poeta costarricense Alfredo Trejo escribe: “Si la gente
supiera / lo sucio y poco confortable / que es escribir algunas cosas” (Prefiero ver estática, 2013). Gerald
Manley Hopkins tuvo que dejar la literatura por considerarla incompatible con
el sacerdocio -Paz le dio la razón al exponer que “el saber del poeta es un
saber prohibido y su sacerdocio es un sacrilegio” (Los hijos del limo)-, y Leopoldo
María Panero ha declarado en algún sitio sentirse “cagando poemas”. José Ángel
Valente escribió: “Implacable desprecio por el arte / de la poesía como vómito
inane” (El inocente). Monterroso
tiene esto en algún sitio: “Escribir es un acto pecaminoso. Al principio,
contra los grandes modelos, en seguida contra nuestros padres, y pronto,
indefectiblemente, contra las autoridades”. En fin, que si hacemo caso a los
escritores llegaríamos a pensar que esto de escribir, sobre todo escribir
poesía, es algo bastante indecente.
Nicanor Parra
A esta catarata vienen a sumarse los improperios coleccionados o lanzados por el novelista, ensayista y poeta Ben Lerner en The Hatred of Poetry, que tras contar en su delirante comienzo el trabajo que le costó aprenderse en el colegio un poema de Marianne Moore de apenas 24 palabras (“Poetry”, otra andanada contra la poesía), se hace la pregunta clave: “What kind of art assumes the dislike of its audience and what kind of artista aligns herself with that dislike, even encourages it?” (“¿Qué tipo de de arte asume el desagrado de su audiencia y qué tipo de artista se alinea con esa antipatía, e incluso la fomenta?”, p. 9). Lerner explica que el problema puede yacer en las onerosas expectativas que ponemos en el hecho mismo del poema (sea como lectores o como escritores), y la discordancia entre el universo virtual de aquello de que el poema parece capaz y lo que finalmente logra. Es decir: el poema siempre parece mejor en nuestra mente de lo que luego será al ponerse por escrito. Lerner pone el ejemplo de Grossman al hablar de Hart Crane, aunque también podía haber puesto el de W. B. Yeats: “ejemplo de la insatisfacción ante su trabajo, tanto con respecto a sus versos como a sus dramas, lo hallamos repetidamente en esta correspondencia. Con respecto a los dramas, la representación de los mismos le muestra defectos que corrige incansable, acumulando versiones sucesivas. sus versos también son corregidos después de publicados en libro, hasta llegar a darles esa sencillez e intensidad que constituyen su aspiración como poeta” (Cernuda, Poesía y literatura, 1964). Un verso de Peter Handke lo resume con claridad: “No estaba desesperado, sólo insatisfecho”[2]. Pero, ¿cuál es el problema básico de la poesía? ¿Por qué esa insatisfacción, tanto de los poetas como de los lectores? ¿Por qué todo vate dice que la poesía de su época es una bazofia -salvo la suya, claro-? Pues el motivo no es otro que el apuntado por Lerner y que me parece el mayor hallazgo del ensayo: la constante idealización de la poesía que llevamos siglos desarrollando y amplificando tanto los lectores como los propios poetas.
El peligro de la
idealización
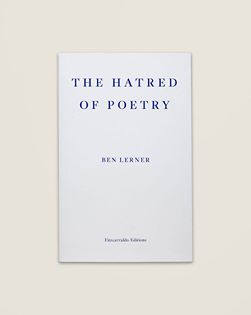 Para
explicar esa idealización, comienza Lerner un recorrido histórico, que, como es
predecible e inevitable, comienza por la expulsión platónica de los poetas de
la República ideal (ver Platón, República,
II, 367c). El pasaje ha sido tantas veces comentado que el mayor mérito de
Lerner es relatarlo de nuevo sin que suene a manido. Luego pasa de puntillas
por otras diatribas contra la poesía para llegar a las clásicas defensas de
Sidney y Shelley (pp. 29ss), y a partir de ahí explicar el hiato que hay entre
la percepción de lo creemos que debe
ser la poesía y lo que la poesía es
cuando la lees realmente. El problema, a juicio de Lerner, es que la educación
nos inculca que al leer poesía vamos a sufrir algún tipo de rapto mistérico o
taumatúrgico que nos elevará por las regiones del aire. El frustrante resultado
es que cuando llegamos a los textos desnudos, la realidad no es tan halagüeña,
ni siquiera en los clásicos. Como expresa Lerner con
agudeza, “the fatal problem with poetry: poems” (p. 32). Los poemas de los demás y
los propios, claro está, y por eso dice Lerner que muchísimas pesonas escriben
versos en su juventud, pero los más sabios abandonan la práctica al constatar
su incapacidad de alcanzar ese áureo modelo de perfección verbal y semántica
que se nos enseña en el colegio que es la poesía. O en la universidad, claro:
recordemos que para Fernando Lázaro Carreter el poeta Jorge Guillén era, y así
le llamaba sin empacho, “el excelso poeta”[3].
El propio Guillén escribió: “tan fecunda puede ser la aliteración como la rima,
si se les descubre su quid divino”[4].
Si quieren darse el mismo topetazo descrito por Lerner, lean antología de Jorge
Guillén para buscar ese quid divino, y
dense el mismo leñazo que yo, cuando tras leer afirmaciones de ese jaez fui todo
ilusionado a Cántico y me encontré
con la realidad mostrenca, brutal:
Para
explicar esa idealización, comienza Lerner un recorrido histórico, que, como es
predecible e inevitable, comienza por la expulsión platónica de los poetas de
la República ideal (ver Platón, República,
II, 367c). El pasaje ha sido tantas veces comentado que el mayor mérito de
Lerner es relatarlo de nuevo sin que suene a manido. Luego pasa de puntillas
por otras diatribas contra la poesía para llegar a las clásicas defensas de
Sidney y Shelley (pp. 29ss), y a partir de ahí explicar el hiato que hay entre
la percepción de lo creemos que debe
ser la poesía y lo que la poesía es
cuando la lees realmente. El problema, a juicio de Lerner, es que la educación
nos inculca que al leer poesía vamos a sufrir algún tipo de rapto mistérico o
taumatúrgico que nos elevará por las regiones del aire. El frustrante resultado
es que cuando llegamos a los textos desnudos, la realidad no es tan halagüeña,
ni siquiera en los clásicos. Como expresa Lerner con
agudeza, “the fatal problem with poetry: poems” (p. 32). Los poemas de los demás y
los propios, claro está, y por eso dice Lerner que muchísimas pesonas escriben
versos en su juventud, pero los más sabios abandonan la práctica al constatar
su incapacidad de alcanzar ese áureo modelo de perfección verbal y semántica
que se nos enseña en el colegio que es la poesía. O en la universidad, claro:
recordemos que para Fernando Lázaro Carreter el poeta Jorge Guillén era, y así
le llamaba sin empacho, “el excelso poeta”[3].
El propio Guillén escribió: “tan fecunda puede ser la aliteración como la rima,
si se les descubre su quid divino”[4].
Si quieren darse el mismo topetazo descrito por Lerner, lean antología de Jorge
Guillén para buscar ese quid divino, y
dense el mismo leñazo que yo, cuando tras leer afirmaciones de ese jaez fui todo
ilusionado a Cántico y me encontré
con la realidad mostrenca, brutal:
¿Rosas?
Pero el alba.
…
Y el recién nacido.
(¡Qué
guardada el alma!)
Follajes
ya: píos.[5]
El
problema no son los versos en sí -aunque los citados no pueden ser más
contrarios a mi gusto personal-, sino la desmesurada expectativa que Lázaro
Carreter y otros profesores, durante siglos, han continuado insertando en las
mentes a medio formar de sus alumnos. Mientras que a los narradores y a los
dramaturgos se les presentaba de una manera natural y huera de aspavientos,
mediante la descripción proporcionada de sus aportaciones, al hablar de poesía
la voz se engolaba, se amaneraba y se mencionaban los ropajes de lo esotérico,
de lo divino, de lo álgido, de lo “puro”, y el pobre adolescente quedaba
apesadumbrado, para acercarse desde entonces a los libros de poemas como a una
especie de biblias laicas, que deben respetarse con tanto fervor como lejana y
pasmada admiración, que conduce a una forma “superior” o más intensa de vida
(es lo que denomino el nefasto “Síndrome El club de los poetas muertos”). Y
claro, como expone Lerner, la realidad nunca puede colmar una expectativa de
ese tamaño. Ni siquiera la poesía de Shakespeare o la de Dante pueden. Todas las
obras líricas tienen caídas, o pasajes prosaicos conectando las partes poéticas
(como denunciaba Poe en The Philosophy of
Composition, 1846), o una excesiva carga de referencias eruditas, o un
número incontrolado de nombres de reyes o escritores, y en las obras se
alternan versos caedizos junto a cimas esplendentes: el resultado es, como no
podía ser de otra forma, humano,
demasiado humano, irregular, con altibajos, cuando al joven estudiante se le
había preparado para lo divino. Incluso las frecuentes antologías de malos
poemas, tipo Las mil peores poesías de la
lengua castellana, contribuyen a afirmar el ideal de perfección, como
expresa Lerner con agudeza, porque “Reading the worst poems is a way of
feeling, albeit negatively, that echo of poetic possibility” (p. 35; “leer los
peores poemas es una forma de sentir, siquiera negativamente, ese eco de
posibilidad poética”). No hay escapatoria: el modelo de medida es siempre la
perfección ideal, pero la realidad se muestra vulgar, desmañada,
insatisfactoria. El joven que accede a la Ilíada,
la Odisea o la Eneida se encuentra con una cascada de dioses, semidioses, mitos y
héroes que convierten la lectura en un fatigoso ir y venir a las notas al pie,
sin las que a menudo no se entiende nada, convirtiendo lo que debería ser
lectura ininterrumpida en un intrincado sendero de discontinuidades. Otro tanto
le sucederá al estudiar la poesía renacentista, la barroca y la neoclásica, y
sólo al llegar al romanticismo parece que los versos comienzan a respirar por
sí mismos, pero para entonces ya es demasiado tarde. Los profesores, que han
dedicado su vida a estudiar los mitos y constelaciones, los linajes de Agamenón
o Ricardo III y las referencias y homenajes ocultos, son incapaces de
explicarles a los alumnos la grandeza de los textos, seguramente porque en
muchos casos hace falta una vida de estudio para entender esa grandeza,
mientras que la grandeza de Bach se entiende con escuchar diez minutos de La pasión según San Mateo. El problema
de recepción de la poesía es, por tanto, la descompensación entre lo que
creemos esperar y lo que luego encontramos, un resultado que siempre es
meritorio, pero jamás a la altura inmarcesible que nos habían dibujado de forma
arbitraria. Algo similar dejó caer en 1976 José Luis Castillejo en La nueva escritura: “la existencia de la
escritura convierte a lo simplemente no escrito en problemático”[6].
Y la literatura impresa puede ser la consecuencia publicada e irreversible del
problema, como puede deducierse de la larga reflexión sobre este asunto que es
el maravilloso Dichtung & Warheit (An
Unwritten poem) (1958), de W. H. Auden.
El
propio Lerner ha caído alguna vez en el misticismo de ese poema ideal
localizado en el platónico cielo de los poemas, y lo hizo leyendo a su admirado
John Ashbery. Ezequiel Zaidenwerg recuerda en su prólogo a Elegías Doppler que Lerner comentó en un ensayo sobre Ashbery: “Sus
poemas son glosas a poemas a los que no podemos acceder” (Elegías, p. 9). También
para Lerner, pues, la idealización está presente, y, como aclara Zaidenwerg,
los poemas son leídos en relación con otros poemas ideales que no existen, como
“lírica negativa” (expresión del propio Lerner), a partir de “la idea, de
espíritu platónico por cierto, de que el poema es un reflejo, siempre
secundario, de una entidad inaccesible de orden superior que sólo es posible glosar”
(Zaidenwerg en Lerner, Elegías, p.
10). Lerner lo admite, con algo de melancolía, casi al final de su ensayo: “You
can only compose poems that, when read with perfect contempt, clear a place for
the genuine Poem that never appears” (The
Hatred, p. 103; “sólo puedes escribir poemas que, leídos con perfecto desdén,
dejan espacio para el Poema auténtico que nunca aparece”).
La justificación
Es evidente que el poeta escribe
A golpes de inspiración
Pero hay gente a quien no les afectan los golpes.
Boris Vian, Cantilènes en gelée (1949)
Superadas
las fases históricas en que la poesía debía ceñirse a unos códigos morales[7]
o estéticos de legitimación, y aunque desde la Poética (1919) de Jakubinski se ha intentado
explicar la poesía como una práctica “autotélica”, es decir, un lenguaje que “encuentra
su justificación (y así todo su valor) en sí mismo; es su propio fin y no ya un
medio”[8], la
percepción social es bien diferente. La poesía es la única rama de la literatura que
parece precisar una justificación, quizá porque recibe ataques que otras ramas
del arte no encajan jamás, según declaraba Lerner a Eduargo Lago en una entrevista
reciente: “teniendo en cuenta el lugar marginal que ocupa la poesía en la
cultura resulta chocante que provoque un rechazo tan vehemente en tanta gente,
mucho mayor que otras manifestaciones artísticas, como la música experimental”.
Si
se fijan, nadie le pregunta a un novelista, a un dramaturgo o a un ensayista por
qué practican sus respectivos géneros (les preguntarán por qué escriben, en general, pero no tendrán
que legitimar su práctica concreta). Pero un poeta sufre a menudo la inquisición
de “¿Por qué escribe usted poesía?”, de
la misma forma en que se cuestiona habitualmente a los practicantes del salto
base por qué se juegan la vida. La pregunta es muy frecuente, y lo terrible es
que afecta también a los propios poetas, que parecen obligados de continuo a darse motivos para hacer lo que hacen.
Por ejemplo, el poeta mexicano Luis Arturo Guichard escribe en uno de sus
fragmentos y aforismos de El
silencio escribe con tijeras: “Es conmovedor todo lo
que hacemos los poetas para justificar nuestro oficio y aparentar una cierta
utilidad social, aunque sabemos que no tenemos ninguna. Y ni falta que nos
hace”[9]. De
hecho, la angustiosa necesidad de legitimación ha creado algunos de los peores
enemigos de la poesía: ciertos defensores. Cualquiera que haya visto el tráiler
de la última película de Jodorowsky, Poesía
sin fin, entenderá, horrorizado, las barbaridades que se cometen en nombre
de la poesía, entre ellas la absurda y contraproducente defensa de lo poético como
el régimen del ridículo y de la restricción racional. Aquí un fragmento más que
significativo:
El tema de la legitimación en el ensayo de Lerner
se aborda desde la perspectiva de una de las máximas frustraciones de la poesía
actual: su incapacidad para levantar una voz socialmente incluyente, un
discurso supraindividual y dirigido a la colectividad (por decirlo en mis
términos, su conformación como gesto de literatura
egódica, como vimos en 2013 y volveremos a ver en El sujeto boscoso, de inminente aparición). Lerner parte de Whitman
y su “Whitmaniac” o whitmaníaca experiencia de crear un sujeto -véase “Song to
Myself” de Whitman- capaz de aludir a la universalidad de los “americanos”
-entendiendo en realidad por tales a los estadounidenses, lo que muestra ya el
primer conflicto de identificación-. Después, a partir de un artículo
en Harper’s Magazine de Mark Edmunson,
que Lerner desmonta tan cuidadosa como radicalmente, se adentra en el espinoso
problema de cómo crear una voz que por un lado busque la universalidad y por
otro lado sea capaz de integrar a las minorías, lo que es -viene el autor a
concluir- prácticamente imposible, y un gesto de nostalgia whitmaníaca (p. 95)
en nuestros tiempos. En opinión del autor, que cita algunos ejemplos, lo que
cabe es únicamente dar la forma debida a la diferencia.
La poesía de Lerner
La
excelente introducción de Ezequiel Zaidenwerg a Elegías Doppler otorga al lector una idea bastante completa de lo
que se proponen los tres libros de poemas que ha publicado Lerner hasta la
fecha. Partiendo de una poesía en la que es muy detectable la herencia de
Ashbery, hasta llegar a un tono más personal, es una poesía crítica pero, sobre
todo, autocrítica, muy consciente de la episteme
epocal desde la que se escribe (dentro de una corriente a la que llamamos
en su momento “metaepistemológica”, disculpen el palabro):
Entonces, los balazos penetraron el tejido blando de nuestra
episteme.
Creíamos que ordenando palabras al azar
podríamos evitar la ideología. Estábamos en lo cierto.
Pasamos, luego, a estar completamente equivocados. De eso se
trata California.
Lo que yo más recuerdo sobre el Renacimiento
es que todo tenía tetas. Tranvías, atardeceres,
todo. Desfigurar una técnica
sólo para joder:
ésa era mi idea. Corría 1865;
nadie se preocupaba por el positivismo.
Podrían discutirse nuestros métodos,
pero no nuestra metodología.
Así, un par de conserjes perdieron las piernas.
Ahora, algunos de mis mejores amigos son conserjes. (p. 35)
Esa
autoconciencia, que en algunas manos genera extrañeza y en otras monstruos, se
vuelve feraz en Lerner, capaz de unir polifónicamente varios tonos y
preocupaciones en la investigación en
que consiste su trabajo lírico. Teniendo en cuenta que la reflexión aparece en
ambos lugares, ensayo y poesía, es natural que se produzcan pasadizos o
comunicaciones entre ellos, como la imagen de la lluvia interrumpida, presente
en Angle of Yaw y también en una de
las mejores páginas (p. 100) de The
Hatred of Poetry. Sus penetrantes reflexiones sobre el uso de la segunda
persona del singular (The Hatred, p. 93)
encuentran correspondencia en sus poemas en prosa, escritos desde un “tú”
multirreferencial, que persigue la identificación del lector (ver Elegías, p. 140). Otro enlace es la aludida
tensión entre los poemas que tenemos y los no escritos:
Expresar este desajuste
es tarea de la lírica negativa,
que no existe. (p. 61)
La
obra poética de Lerner tiene altibajos, como todas. Pero sus altos, como la
impresionante “Elegía didáctica”, a la que pertenecen los tres versos citados,
uno de los textos sobre el 11/S más demoledores que he leído, son portentosos. De
las muchas definiciones que he leído del dinero, ésta es la más escalofriante y
puede que la más exacta: “El color del dinero es / Verde visión nocturna” (p.
94, de Mean Free Path). El poema que
da nombre a ese libro de 2010, “Mean Free Path”, es un ejercicio de
repeticiones y fugas temáticas con momentos y versos de notable brillantez. Sus
interrupciones y rupturas, tanto semánticas como de sentido, nos obligan a
realizar un trabajo de lectura en el que la idea de “delay”, de llegar con
demora al sentido (como ha visto Daniel E.
Pritchard), es esencial.
La
lectura de Elegías Doppler es más que
recomendable para repensar qué entendemos por poesía, qué entendemos por
calidad, qué entendemos por humor blanco y por humor negro, qué sabemos de la
excelencia literaria y de la poesía que tiene un ojo en la calle y otro en las
alturas que caen hacia la calle.
Cerrando
Aún no ha aparecido la poesía.
La imagen no es un sustituto. La imagen es como una anécdota
en boca de un bebé que nació muerto. Y ni la reflexión,
con su infinito espurio, ni tampoco la religión, con su octava
parte
de hongos,
pueden causar orgasmo tras orgasmo como la poesía.
(Lerner, The Lichtemberg
Figures)
Lerner
ha publicado seis libros, que han recibido diecisiete
premios, no pocos de ellos relevantes. Esos reconocimientos no validan
nada, pero son indiciarios de algo, son la consecuencia lógica de un talento natural
que se percibe con sólo leer varias líneas o versos del autor. En The Hatred of Poetry encontramos
luminosas aserciones, como la de que Sócrates fue tan sabio que fue el primer
poeta que supo librarse -al no escribir- de la poesía (, p. 26), o que Lerner nunca ha encontrado tan valiosas las eufonías
de Keats como las disonancias de Emily Dickinson (p. 46), o que el género del
manifiesto permite explayarse sobre la poesía “while avoiding the limitations
of poems” (p. 56), miradas que demuestran la fina sensibilidad del autor para
entender la poesía y su entorno reflexivo y cultural. La inteligencia de Lerner
para leer a grandes poetas como Whitman o los antes citados, así como sus dotes
para plasmar por escrito sus ideas sobre lo leído son proverbiales, llegando a
cotas de rara brillantez (pp. 99-100). Su ensayo une preocupaciones seculares
del pensamiento poético con otras más actuales, dentro de un tono reflexivo,
convincente y con pequeñas gotas de humor, que le evitan caer en la misma
solemnidad que denuncia o en la visión añeja de la poesía como mester divino
que intenta combatir. Sus poemas son una demostración talentosa de que otro
tipo de poesía es posible: estética sin olvidar la crítica, y (auto)crítica con
la estética. Pensamiento, belleza disonante, crítica precisa de nuestros
tiempos, inteligencia. Ustedes verán lo que hacen. Yo voy a comprar y leer sus
novelas, Saliendo de la estación de
Atocha y 10.04, porque la luz es
escasa y cuando uno se topa con ella debe atrincherarse en el resplandor.
[Relación con autor y editoriales: ninguna.]
[1] M. de Cervantes, Poesía completa, 1. Viaje del Parnaso; ed. Vicente Gaos, Castalia,
Madrid, 1973, p. 114.
[2] P. Handke, “Vivir sin poesía”, Vivir sin poesía; Bartleby, Madrid,
2009, p. 521; traducción de Sandra Santana.
[3] Fernando Lázaro Carreter, De poética y poéticas; Cátedra, Madrid,
1990, p. 204.
[4] J. Guillén, Hacia “Cántico”. Escritos de los años veinte;
ed. Kathleen M. Sibbald, Ariel, Barcelona, 1980, p. 337.
[6] José Luis Castillejo, La escritura no escrita; Facultad de
Bellas Artes, Cuenca, 1996, p. 24.
[7] “La poesía, ya en la Edad media, había
sido objeto de teorías contradictorias. Una opinión muy en boga, que la
justificaba, era considerarla sujeta a la teología, y sólo podía existir como
poesía divina o religiosa. Y es que de otra forma, la poesía era ficción; por
tanto, mentira, por tanto (siguiendo este silogismo al que eran aficionados los
escolásticos medievales), injustificable desde el punto de vista moral. Para
que la poesía pudiera circular libremente se inventó entonces una nueva
categoría ideológica, la alegoría, en general de carácter cristiano. Por
eso Dante pudo publicar su Divina Comedia, dándole un carácter alegórico
cristiano, ya que de otra forma hubiese sido acusado de frivolidad
intelectual.”; Alberto Porqueras Mayo, Temas y formas de la literatura
española; Gredos, Madrid, 1972, p. 98.
[8] Tzvetan Todorov, Crítica de la crítica; Paidós,
Barcelona, 2005, p. 20.
[9] Luis Arturo Guichard, El silencio escribe con tijeras, (La
isla de Siltolá, Sevilla, 2016, p. 72.


